La semana pasada, las autoridades europeas enviaron un vídeo sobre qué meter en nuestras mochilas para sobrevivir 72 horas si estallara una guerra. Era un mensaje medio divertido que me hizo sonreír cuando la protagonista sacó de su diminuto bolso todos los artículos imprescindibles para la temporada de bombardeos, a lo Mary Poppins1.
Esta vez decidí tomarme en serio la tarea y hacer nuestro propio kit de supervivencia2. Me lancé a la aventura con P y CA para buscar lo que faltaba en nuestro fondo de armario: el peso colectivo de toda la familia en pilas AA y AAA, nunca se sabe qué talla encajará mejor (estoy tentada de comprar unos cuantos kilos de limones y aprender a alumbrar la casa con ellos3; además, una buena purga con agua de limón siempre viene bien); una radio a pilas, para escuchar los informes de las tropas que avanzan y el tono de sus uniformes, una siempre debe ir un paso por delante de la paleta de colores de la próxima temporada; algunas fuentes de luz: dos linternas, velas, un mechero y cajas de cerillas para iluminar la pasarela ruta de escape; algo de comida enlatada, todo selecciones gourmet. Lo único que nos falta es un mini panel solar portátil para cargar los teléfonos y broncearnos, y algo de dinero en efectivo: C vota por que saquemos dólares, yo ojeo los billetes del Monopoli, los niños ofrecen las monedas de su hucha.
Siempre he sabido que los niños salvarán el mundo. Posiblemente por eso hay tanta gente empeñada en borrarlos del mapa, no sea que se conviertan en adultos funcionales, o peor: amables.
La gente mala necesita que la bombardeen, explican en las noticias, y sin embargo, las consecuencias parecen sólo estar llenas de niños muertos . Niños muriéndose de frío o de hambre. Niños mutilados. Niños robados. Cuando empecé a escribir aquí, me prometí a mí misma y a mis lectores que no escribiría sobre política, y no lo haré, pero luego entro en Notes aquí en Substack y me aplasta una avalancha de mensajes inútiles de gente indignada. Apenas puedo respirar. Leo a gente tan enfadada con el status quo que tiene que hacernos saber al resto del mundo lo que piensa. Multitudes furiosas tan indignadas que no pueden evitar publicar sobre cómo todo esto les afecta a ellos.
“Retuitea si crees que Elon Musk es un imbécil”.
“Comparte si, como yo, estás furioso por el genocidio en Gaza”.
“Dale al ‘like’ si crees que Putin es el anticristo”.
¡Sí! Eso les enseñará a los malotes. Los veo temblando en sus cuarteles generales, frunciendo el ceño ante los memes que se circulan por internet burlándose de ellos. Los imagino realmente disgustados por los “me gusta” que no están recibiendo.
Si bien no odio a los extraños que publican su indignación en internet y luego se quedan ahí, bañándose en su propia furia, o siguen con su día con la inquebrantable sensación de satisfacción de haber cumplido con su deber cívico, sí que cultivo una antipatía cuidadosamente diseñada por los quejicas cuya principal tarea en la vida se reduce a revolcarse en su irritación, rezumar enfado, deleitarse en su propia indignación y necesitar hacérnoslo saber a todos. El tipo de personas que, cuando se les piden soluciones o se les ofrecen posibles remedios para calmar su dolor, te miran con la mirada perdida, sin entender de lo que estás hablando.
Yo solía ser una quejica. Lo mío no era un desdén absoluto por mis circunstancias personales, pero la desazón era suficiente para justificar tres cervezas y un par de cigarrillos cualquier lunes por la noche, quejándome de cuánto trabajo tenía y de cómo el sistema fallaba por los cuatro costados, de cómo el resto del mundo parecía ser idiota o de cómo mi jefa tenía un número absurdo de pacientes cada día, con las que yo tenía que ayudar.
Esto fue más o menos a mediados o finales de mis veinte años, durante mi primer contacto con la oncología, en los pasillos abarrotados de un hospital español, donde me sentaba en el consultorio a las 8 de la mañana y me levantaba a las 3 de la tarde, medio deshidratada, con la pila de informes sobre las pacientes que había visto y pensando: “¿qué acaba de pasar?” Luego me pasaba las dos horas siguientes comiendo un cutre-sándwich del barucho de abajo, repasando las decisiones médicas que había tomado ese día con una sensación nauseabunda de catástrofe inminente ante la posibilidad de que hubiera cometido un terrible error médico y hubiera enviado a alguien prematuramente a la tumba. Cuando por fin llegaba a casa no paraba de farfullar sobre cómo odiaba todo aquello y lo injusto que era que tuviera que tratar a todos los pacientes con cáncer del mundo, cómo nada funcionaba en los hospitales públicos y cómo el resto del mundo era, simplemente, vago4.
Ojalá pudiera deciros que mis pacientes me curaron de mi autoconmiseración. Ojalá pudiera decir, por ejemplo, cómo conocer a M, una paciente con cáncer de mama metastásico que había estado más de cinco años progresando a diferentes tratamientos, y siempre acudía a las consultas con una sonrisa de oreja a oreja y sin quejarse, me hizo darme cuenta de que yo podía ser mejor. Ni siquiera me di cuenta de lo inútil que era lamentarme el día que le dijimos que no teníamos nada más que ofrecerle, y ella nos dijo que era una pena, porque tenía una adolescente con un trastorno alimentario en casa y quería verla superarlo antes de morir, y luego se fue a casa a prepararse para el final sin mediar ni una palabra de insatisfacción ni una queja sobre lo injusta que es la vida. Ojalá pudiera deciros que conocerla me hizo ser mejor persona. Pero no fue M quien hizo sonar las campanas en mi cabeza.
Me convertí en una quejica en rehabilitación cuando mi ex —que entonces no era mi ex— me abordó de una manera inusualmente brutal, con una analogía que nunca olvidaré. “No sé de qué otra forma decírtelo, Ana”, dijo, cansado de mi miseria. “Te lo pondré de esta manera: digamos que la habitación es verde, y es un color de mierda para una habitación. Digamos que la quieres blanca. Y cada noche vuelves a casa diciéndome que la habitación es verde y que la quieres blanca, y cada mañana vuelves a la habitación verde, que no se volvió blanca mágicamente de la noche a la mañana, y te sientas allí y miras las paredes verdes. Y luego vuelves y lloras por el color horrible, que cada día odias más y más. ¿Puedo sugerirte, en este punto, que compres un poco de pintura blanca o te mudes a una casa donde solo haya habitaciones blancas? Y, si ninguna de las dos opciones es posible, también podrías aprender a apreciar las malditas paredes verdes”.
Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Cómo había podido estar tan ciega? M nunca se quejó de que tuviera cáncer de mama y una hija enferma, porque lamentarse no cambiaría sus circunstancias. Lloriquear podría envenenar un poco el ambiente, pero eso era todo lo que lamentarse conseguiría en cuanto a logros objetivos. Espero que tuviera amigos con quienes hablar sobre sus miedos y sus deseos, y una familia cariñosa que se hiciera cargo de su hija después de su muerte. Y ojalá hubiera prestado más atención, hubiera sido un poco más amable o hubiera pensado en acomodar un poco mejor sus visitas programadas a sus necesidades.
M nunca lo pidió, pero ojalá se lo hubiera ofrecido.
Como quejica en rehabilitación, he aprendido a detectar a otros adictos y huir de cualquier intento de consolarlos. Los quejicas no quieren soluciones, quieren desdicha. También he desarrollado una fuerte aversión a su presencia, como cuando dejas de fumar y luego detestas el olor a tabaco, por muy sutil que sea. Ni siquiera puedo tolerar las quejas de mis hijos. Para ilustrarlo con un ejemplo: llevé a CA a su clase de natación en una fría mañana de domingo de febrero. Le aconsejé que se pusiera un gorro de lana debajo del casco de bicicleta, pero no me escuchó. Lo que siguió fue el recorrido en bicicleta de siete minutos más largo de la historia, con ella gimiendo constantemente que se le iban a caer las orejas congeladas. En algún momento deseé que se le cayeran para que aparcara el tema. En el camino de vuelta le di mi gorro, y me miró con ojos llenos de amor.
—Mamá, ¿no quieres que tenga frío? Me quieres mucho.
—La verdad es que no tanto. Es solo que no quiero oírte quejarte.
Ojalá pudiera deciros que desde entonces nunca se ha dejado el gorro en casa, pero la verdad es que eso de educar a los niños no es tan fácil. Pero ahí sigo.
Los titulares sobre niños que mueren me atormentan, pero no soy especial. Creo que es justo decir que, a menos que uno sea psicópata, la mayoría de la gente leerá, con el alma rota, las noticias sobre niños que mueren y hospitales bombardeados.
Pero ni el alma rota, ni los hashtags rescatan a la gente de debajo de los escombros. Los tuits y los memes no cambian la política exterior. Las publicaciones airadas, con una cantidad superlativa de signos de exclamación, no reparten ayuda humanitaria. Nada de esto ayuda, y me duele; pero mi dolor no alivia el drama de otras personas, ni me convierte en una mejor persona. Así que me estrujo el cerebro y pienso en lo que está en mi mano para cambiar la vida de alguien que sufre, y hago pequeños gestos que pueden ayudar —o no— a los que lo necesitan, aquí o en el extranjero.
Ojalá mi granito de arena sirva de algo; pero si no es así, me replanteo qué otras cosas puedo aportar y no me quejo.

A veces me sorprendo a mí misma intentando amar toda la infancia a través de mis hijos. Los besaré una vez más, los abrazaré un poco más fuerte, diré “te quiero” en cada frase, como si todo eso fuera un hechizo que pudiera mantenerlos a salvo; un ritual que pudiera proteger a un niño desconocido, ahí fuera.
Como las mariposas que baten sus alas aquí y causan un huracán allá, si estrecho a P, CA o E un poco más fuerte entre mis brazos, tal vez el desplazamiento de los átomos aquí sea suficiente para desviar la trayectoria de algún misil allá: lo suficiente para evitar a ese otro niño cuyo nombre no puedo pronunciar, cuyo rostro no alcanzo a ver, cuyo destino nunca conoceré.
Podéis ver el vídeo aquí. También podéis buscar en Google “Preparedness Bag for a 72 Hour survival - YouTube”
Nada de esto era así, pero los quejicas lo verán de esa manera. Además, la mayoría de la gente no es vaga, pero los quejicas creen que llevan el peso del mundo sobre sus hombros. Pensé que debía aclararlo.




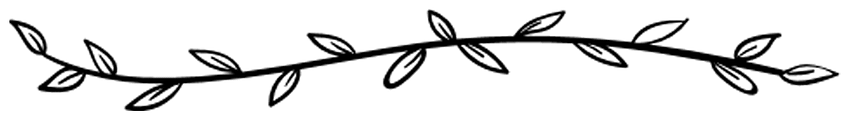
Fantástica reflexión. Gracias 🌼
Llevo unos años en los que me he convertido en una quejica insoportable. Tras sostener durante un tiempo las quejas de otros, he optado inconscientemente por ser una más. Y qué horror. Ojalá rehabilitarme pronto. Gracias