Esta carta tendrá sentido si leen ustedes el breve pero intenso texto que Don
escribió hace una semana sobre una exposición a la que no asistió por buen gusto. Pueden acceder al texto aquí. Léanlo, pues, y luego vuelvan, para que nadie jamás les vuelva a vender la milonga de aquello de que arte es lo que provoca una emoción y chimpúm, o, peor aún, se empeñen en explicarles que la belleza es relativa.No sé cuántas veces habré oído a mi santo padre comentar, a modo de chascarrillo, que si a una le dicen aquello de “Sobre gustos no hay nada escrito”, una debe contestar, de forma educada pero contundente: “Se equivoca, sobre gustos hay mucho escrito… pero me parece que usted no ha leído nada.”
Muy señor mío:
Me tomo la libertad de dirigirme a usted, movida por el vivo deseo de compartir algunas reflexiones que, tras la lectura de su más reciente ensayo, han ocupado mi pensamiento durante varios días.
Como ya le anticipaba, he pensado mucho en sus palabras, que me han transportado nada más y nada menos que al año 1994, cuando doña Carmen González me introdujo a la historia del arte. Tema que por otra parte, no le voy a engañar, si bien me fascinó —porque eso es lo que hacen los buenos maestros, dejar una huella indeleble— no perseguí más allá de primero de BUP. La tristeza del mundo educativo dictaba que una no podía disfrutar de la historia y divertirse traduciendo De Bello Gallico en clase de latín y llegar a ser médico. Elegí, pues, la rama de ciencias, y mi conocimiento sobre el arte se reduce a esos escasos meses que me transportaron desde las cuevas de Altamira hasta los prostíbulos de la calle Avinyó en Barcelona, de la mano de Picasso, asistiendo primero al entierro del Conde de Orgaz (que Dios lo tenga en su gloria). Y de tan poco he sobrevivido tantos años, lo cual, en ciertos círculos, sólo serviría para descartarme como crítica de arte, como si para disfrutar del arte una tuviese que tener estudios. Aquí debo detenerme para citar sus sabias palabras, don Ignacio:
“La exclusión del pueblo del debate artístico hace que éste se genere en los márgenes de la sociedad, privándole de su impacto en la vida cotidiana.”
(I.M. Giribet)
Ante semejante verdad, una no puede más que, figuradamente, alzarse y aplaudir, y tal vez susurrar: “coño, alguien tenía que decirlo”.
Menciona usted a Veronese y a Frangelico, a Miguel Ángel y a Brueghel, justo tras soslayar si sus discusiones con DF llegaron a las manos. No sería yo quien no pudiese perdonarle que la sangre llegase al río tras oír hablar del relativismo estético. Porque es cierto: la mala hierba de uno puede ser la rosa de otro, pero la mierda siempre será mierda, y una no tiene que probarla para saber que no le va a gustar.
Pero volviendo a la pregunta de su amigo —esa que se hacen los profundos. “¿Qué es el arte?”, pues mire, remontémonos a la etimología de la palabra, que así sabremos por dónde iban los tiros cuando se inventó el término.
La palabra arte procede del latín ars, que se utilizó para designar los saberes aprendidos a través de la práctica, y es equivalente al término griego téchne (τέχνη), de donde proviene la palabra técnica.
Recuerdo a doña Carmen repetirnos lo mucho que se obsesionaba Giotto con el concepto de volumen, que no acababa de conseguir en sus vírgenes, de ahí que todas parezcan tener bocio. La importancia de la anatomía, de la perspectiva, de la técnica. Recuerdo las madonnas musculadas de Miguel Ángel y el sfumato de Da Vinci. Recuerdo la fascinación por la luz de Vermeer y los juegos de claroscuro de Rembrandt y Caravaggio. Recuerdo el monumentalismo heroico de Géricault y Delacroix. Recuerdo el nacionalismo íntimo de Millet, que nos colaba con gran sutileza los colores de la república siempre que podía.
Pero lo que más recuerdo son las historias que contaban los artistas, desde los que habitaban cuevas hasta los que vivían en cortes palaciegas. Porque esa es, a mi juicio, la función del arte: contar historias, de lo sagrado y de lo terrenal. De ahí que las temáticas se repitiesen sin cesar. ¿Cuántas representaciones de cabezas de San Juan sobre cuántas bandejas de plata habrá sobre la faz de la Tierra? A tenor de la última exposición de la tal Céleste Boursier-Mougenot, que menciona usted en su carta, está claro que no las suficientes.
Voy a confesar que no leo ni a Safranski ni a Nietzsche, pero ya me alegra que lo haya hecho usted y que nos ofrezca un resumen así facilón, que alcanza a las entendederas de esta humilde médico, que se siente más cómoda leyendo sobre kinasas y la replicación del ADN. Porque, mire, qué razón tenían los dos filósofos que menciona al afirmar que la labor social del arte es la de representarnos nuestras vidas: las dos, la íntima y la que compartimos con nuestros semejantes, para así poder entenderlas y con ello respetarlas.
Le contaré sobre la última vez que fui al Guggenheim de Bilbao. Creo que estaba en quinto de Medicina, y había una exposición temporal de dos artistas asiáticos. Uno era Cai Guo-Qiang, cuyo trabajo con la pólvora me impresionó por su técnica y su capacidad de generar belleza con un método que se me antoja muy difícil de controlar. El otro autor, de cuyo nombre he querido olvidarme, presentó una serie de esculturas manga que podrían encontrarse en cualquier pasillo de un Toys-R-Us del barrio rojo de Ámsterdam. Porque a una no la enseñaron a apreciar esculturas de plástico inyectado de un doble de Son Goku que se masturba y hace un lazo de rodeo con su esperma… no sé… que me llamen inculta, pero las fantasías eróticas de un viejales no me resultan… ¿artísticas? (me faltan hoy las palabras de la misma forma que me sobraba entonces el asombro al pensar lo que había pagado por entrar: ¡reembolso del 50% YA!).
Lo confieso: soy de las que se pasó horas en el Musée d’Orsay un largo verano, porque nadie pinta flores como Monet, casi pudiendo oír el frufrú de las faldas que rozan con la hierba alta. Luego me iba a comer un gofre, sin la necesidad de explicarle a nadie que había pagado la entrada para mirar los nenúfares una vez más.
Ahora acudir a una exposición es más bien un acto social de postureo, un fichar en la oficina, sacar la foto, colgarla en redes para que los del círculo al que anhelamos pertenecer sepan que fuimos, vimos y ¿conquistamos? Tal vez por eso los artistas han dejado de esforzarse: ¿para qué meter horas, si total la gente mira pero no ve? Hasta los gofres son keto.
Quizás eso es lo que Instagram nos robó: nuestra intimidad con el arte. Y por eso el arte se fue, cansado de tanta pantomima.
Quedo a sus pies, con la esperanza de que del naufragio artístico al menos nos queden cuencos útiles para servir fideos.
Con sincera gratitud,
Ana
Experta en casi todo.





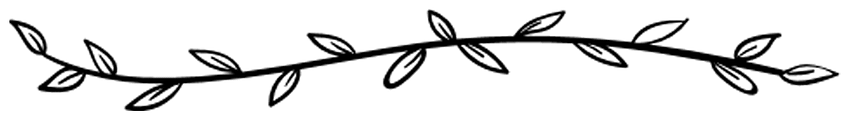
Propuesta de verano: ir a un museo y solo mirar los cuadros de una habitación o sección. Para ello habrá que elegir "bien" donde vamos, porque ya que estamos, vamos a ver algo que nos mueva y nos maraville tanto como para estar allí solamente durante un buen rato. Y luego una horchata mientras nos miramos a los ojos y comentamos sobre lo Divino y lo humano con un ojo puesto en los niños para que no se descalabren jugando em el parque... Yo también recuerdo a Carmen Gonzalez... y a M Carmen Llobregat que daba biología como si de arte se tratara. Qué suerte tuvimos!
Ana, muchas gracias por este texto. He continuado con mis pesquisas y aquí le comparto otra cosa más de Federico que pienso pueda interesarle y que nos da la razón, que es lo que nos gusta que hagan los grandes sabios: “Una singular ofuscación del juicio, un mal disimulado afán de regocio, de distracción a cualquier precio, las consideraciones eruditas, los aires de importancia y teatralidad en relación con la seriedad del arte por parte de los actores, un brutal afán de lucro por parte de los empresarios, la vaciedad e irreflexión de una sociedad [...], todo esto junto constituye el sofocante y pernicioso aire de nuestra situación actual del arte.”