
Si me preguntan cuál es mi género literario favorito, siempre digo las novelas de misterio. Pero no es cierto. No todas las novelas de misterio son buenas, sólo las escritas entre guerras. Ya sabéis, las de la “Edad de Oro”. Las de Agatha Christie, Dorothy L. Sayers y Josephine Tey. Esas. Y luego pienso un poco más y añado a la mezcla novelas de espionaje, también las de entre guerras. Trazo una línea a finales de los 40 para perder el interés cuando empiezan los 50 y las cosas se ponen tecnológicas, de color naranja, marrón y verde. Tal vez sea porque con la tecnología una se distancia de su víctima y, a medida que el combate se vuelve menos físico, la gente olvida lo mucho que está en juego; la vida se vuelve menos valiosa.
Actualmente estoy en plena fase de agente secreto. Tuve que infiltrarme después de descender a las profundidades del infierno este invierno (leí Inferno de Dante y todavía me estoy preguntando por qué), así que, para despejarme, me di el capricho de lo que pensé que sería una lectura “ligera”. Empecé con La máscara de Dimitrios, intercalé algunos relatos cortos con Hércules Poirot investigando y rematé la faena con Nuestro hombre en La Habana de Graham Greene, sólo para salir por la puerta grande pensando que mi lectura de principios de primavera me ha dado más que pensar que mi menú de invierno. He subrayado más párrafos de Nuestro hombre en La Habana que de cualquier libro de texto de mis años mozos; tanto se puede aprender de una buena novela.
Nuestro hombre en la Habana se desarrolla a finales de los años cincuenta, durante la Guerra Fría, pero antes de que Fulgencio Batista fuera derrocado y, a pesar de la transgresión más allá de mi frontera temporal (recordad que pasados los años 40 pierdo el interés), disfruté mucho de la lectura, posiblemente porque Cuba estaba (¿está?) muy anclada en el pasado y el libro tiene una atmósfera bastante decimonónica. Después de un inicio un tanto tedioso, necesario para comprender la existencia monótona de nuestro (anti)héroe, comienza la acción y los ojos de nuestro protagonista se van abriendo a lo que implica el juego del espionaje cuando un grupo desconocido (¿la inteligencia británica? ¿la policía cubana? ¿los revolucionarios?) destroza la casa de su mejor amigo en busca de material incriminatorio. Es entonces, cuando empieza a perder a su único amigo, que descubre que es más valiente de lo que nunca pensó que podría ser. El libro es cómico y un tanto absurdo, pero también es realmente desgarrador, una mezcla que lo hacen tan humano. En la que considero la mejor escena de la historia, nuestro protagonista sorprende a su amigo el Dr. Hasselbacher en pleno modo reminiscencia, vestido con su antiguo uniforme de la Primera Guerra Mundial, sentado en casa, lamentando la pérdida de nada menos que su inocencia.
Quizá eso es lo que me encanta de la primera mitad del siglo XX: la conciencia del hombre que pierde su inocencia, pero que aún recuerda lo que pensaba que podría haber sido antes de que la violencia se lo llevara todo. Y sin embargo sigue adelante, a pesar de ese dolor. Lejos de idealizar las guerras mundiales, supongo que encuentro ese particular momento de la historia fascinante porque imagino al mundo entero viendo tanta devastación y aún así continuando con su día a día— en lo artístico: escribiendo magistrales novelas de asesinatos, bailando al ritmo de swing, incorporando el Art Déco a todo; y en lo mundano: labrando la tierra, lavando la ropa, fregando los platos.
Tengo una lista de libros que me han conmovido tanto que sabía que nunca volvería a ser la misma después de leerlos. Tres de ellos son de ficción, uno no lo es, y todos suceden con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo uno de los personajes principales: El final del romance (Graham Greene de nuevo), Moon Tiger (Penelope Lively), Un dios en ruinas (Kate Atkinson) y El hombre en busca de sentido (Viktor E. Frankl). Si tuviera que resumir estos libros en una frase que lo abarcara todo, diría que tratan sobre perder y seguir adelante. Qué revelación sobre la naturaleza humana. Qué malos somos y, sin embargo, qué buenos— o para ser más precisos, qué tenaces.
Mi hermana fue diagnosticada de cáncer de mama hace 4 años (ahora está bien) y, desde mi punto de vista, que sin duda es el menos interesante de todos los puntos de vista disponibles en esta historia, recuerdo que me anestesié, activé el piloto automático y asimilé la información a medida que llegaba.
Recuerdo haberme permitido perder la compostura sólo una vez, delante de mis colegas, posiblemente porque ellos lo entenderían:
“No dejo de analizar estadísticas mientras grito por dentro: ¿Dónde está mi hermana aquí? ¿Cuál de estos datos me dirá si vivirá o morirá?”
Recuerdo que mis colegas se limitaron a escuchar, sin ofrecer consuelo, porque nadie puede consolar la incertidumbre.
Recuerdo que mi madre me miraba y decía: “¡No me mientas!”, como si yo me guardara el secreto de cómo saldría todo.
Recuerdo que le dije: “No sé si se morirá, mamá, espero que no, pero no lo sé. Lo que sí sé es que ahora mismo está bien, y me aferro a eso. ¿Quizás tú también deberías hacerlo? Quizás si estás fregando los platos y empiezas a pensar que puede ser que no sobreviva, deberías decirte a ti misma que ahora mismo está bien, y tú estás fregando los platos, y eso es todo lo que tienes que hacer ahora mismo, fregar los platos.”




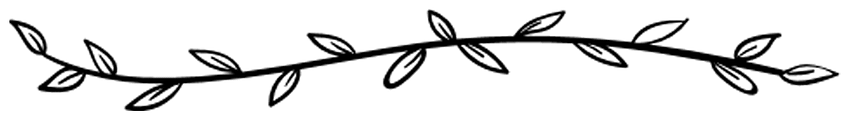
La frase "nadie puede consolar la incertidumbre" me ha calado muy hondo, qué cierto, y qué alegría saber que tu hermana está bien. Me apunto todos los libros que recomiendas; de Graham Greene sólo había leído el Décimo Hombre y me encantó, gracias por redescubrírmelo.
Apuntadas las lecturas. Qué bueno que saliera bien tu hermana